Horedose Hill: ecos y sombras entre las cenizas
Caminar al atardecer entre los árboles que conforman el bosque Más allá de los confines (tal y cómo lo llamaban los lugareños antes del gran incendio) es una experiencia casi mística. En las tardes de otoño, la misma hojarasca que dota de una preciosa paleta de tonos ocres y anaranjados tan bello paisaje, propicia a su vez una melodiosa armonía de crujidos y suaves contrapuntos al compás de nuestros pasos. Pero tan bucólica experiencia se ve empañada cuando, tras girar un recodo del camino, se alza frente a nosotros el gigante calcinado de la antigua fábrica de papel junto al lecho del río. Incluso en sus últimos años de funcionamiento, la propia industria era un fósil viviente, condenada a cerrar sus puertas ante el aplastante monopolio de las grandes editoriales y el advenimiento de lo que conoceríamos no mucho más tarde como la «era digital».
Siendo un niño, recuerdo con absoluta nitidez todo tipo de comentarios ente los adultos acerca de Horedose Hill. Maldita, muerte, siniestro, fatídico, lúgubre… Adjetivos que escuché desde la infancia, siempre vinculados a historias que parecían más bien sacadas de un libro de terror que de la propia realidad. Recuerdo un día, escuchando tras la puerta de la cocina a mi abuelo Luke hablar con mis padres, el resonar de una canción que me desveló durante meses, casi tanto como la primera vez que vi El resplandor:
Escóndete o te llevará,
te llevará,
te llevará.
El Espectro de Horedose contigo se hará,
se hará,
se hará.
Y en la ciudad maltita arderás,
arderás,
arderás.
Pero ya no soy ese niño que escucha conversaciones clandestinas escondido tras una puerta. Ahora, el esqueleto calcinado que podemos ver cuenta una historia aún más triste, puesto que su final llegó con demasiada premura, presa de las llamas que sirvieron como preámbulo de la devastación que acabaría por asolar toda la ciudad en aquel fatídico día de 1989. Nadie, ni entonces ni ahora, ha sabido —o ha querido, realmente— analizar ni el origen ni las características de aquel incendio. Pareciera como que los propios habitantes de Horedose Hill, la humilde localidad en cuyo seno aquella fábrica de papel había nacido para nutrir el también humilde pero siempre afilado periódico bautizado como Horedose Post, desearan este final y quisieran olvidarse para siempre de lo que allí ocurrió.
Vagar entre estas ruinas calcinadas es inquietante, pero no prepara al paseante para el golpe que supone salir al otro lado de la fábrica y encarar la parte alta de la colina que da nombre a la localidad. Desde ese punto, el espectáculo no puede sino describirse como dantesco. No es una ciudad lo que vemos: es el esqueleto de una vida, un cadáver ennegrecido por el hollín, mudo testigo de horrores que tal vez nunca salgan a la luz por muy bello que sea el atardecer otoñal bajo el que las contemplamos. Pero no seríamos los primeros en preguntarnos lo que es inevitable: ¿qué pasó realmente en Horedose Hill?
Efectivamente, esa es la pregunta que tantos periodistas, antes que el que suscribe, se llevan haciendo desde hace casi treinta años. Y por increíble que parezca, todavía sigue sin responderse. No cabe esperar mucho de los lugareños. En su día, era lógico pensar que tras la catástrofe y el hecho de tener que abandonar sus hogares, no se mostrasen muy receptivos ante preguntas e inquisiciones varias. Pero resulta desalentador el silencio sepulcral que metódicamente han parecido acordar todos aquellos que alguna vez fueron vecinos del lugar. Ni los maestros o exalumnos del Instituto Horedose High, ni los empleados de la biblioteca se prestaron jamás a hacer declaraciones, pese a que algunos de los protagonistas de los episodios más desconcertantes de aquellos años previos a la catástrofe eran habituales de sus muros. Más frustrante todavía es el hecho de que ni tan solo un lugar como el Horedose Post, caracterizado por ese deber social compartido con tantos otros periódicos de nuestra nación de soslayar la verdad ante el más mínimo misterio o asunto de poca transparencia, sobreviviese ni a las llamas, ni al cordón de silencio que las siguió. Algunos colegas de profesión se han llegado a preguntar si realmente el Horedose Post era un periódico real; durante la primera década tras la debacle, circuló con cierta intensidad el rumor de que el periódico no fue nunca un auténtico lugar de librepensamiento y búsqueda de la verdad, sino una tapadera para contribuir a la opacidad con que los asuntos de la localidad maldita parecían revestir. Personalmente, jamás di crédito a tales habladurías, pero mi instinto de periodista sigue tocándome en el hombro y susurrándome que, en cualquier caso, algo turbio había tanto en el Horedose Post como en toda institución, vivienda y habitante de la localidad.
En tales meditaciones se sumerge uno cuando transita el lúgubre y abandonado emplazamiento de la antaño próspera ciudad. Recorrer espacios que ya en vida fueron siniestros, como pudiera ser el desguace de Roger —cuyo cartel «Si puedes encontrarlo, puedo vendértelo» yace bajo mis pies—, no tiene ni comparación con lo que se siente al atravesar otros como el parque Goldman, donde antaño niños de todas las edades recorrían sus terraplenes, jugaban en sus columpios y daban de comer a los patos en sus estanques. Un lugar tan dedicado al júbilo y tan lleno de vida no puede haberse convertido en el yermo campo de hierba muerta, hollín y aguas ponzoñosas que se abre ante nuestra mirada. Sigue pareciendo imposible que lo que pasó en Horedose Hill se limitase a un incendio accidental descontrolado, una mala gestión de un desastre natural o incluso un acto delictivo de proporciones desmesuradas. No, la voz me sigue susurrando: sabueso, tú vales más que eso. Sigue el rastro de este desastre, atrévete a tirar de los hilos, rebusca entre la ceniza y agudiza el oído para escucha los ecos que seguramente aún resuenan entre las paredes que siguen en pie.
Y así, mis pasos me llevan hasta el perímetro de la central eléctrica Black Falls, cuyas torres se extienden hasta más allá del los lagos que circundan los límites de la ciudad, aunque ya hace años que no transportan con ellas la electricidad. Ni los electrones quieren saber nada de este sitio, me digo. ¿Hasta ese punto puede llegar una maldición? ¿O acaso no estamos hablando de maldiciones aquí? Algo en mi interior parece sacudirse con esta idea. Tal vez el hilo del que hay que tirar para saber lo que ocurrió en Horedose Hill no está hecho de leyendas, mitos, sospechas ni habladurías entre los supervivientes. ¿Y si la lógica, la búsqueda sistemática de información, el método científico, me proporcionasen las herramientas para recoger esos esquivos ecos que podrían contarme la historia real de lo que allí sucedió? ¿Y si mirase alrededor, en el espacio y en el tiempo, para saber qué estaba pasando en el mundo alrededor de esta ciudad? ¿Podrían los hechos acontecidos en torno a 1989 apuntar directamente a lo que llevó aquel sitio a la destrucción?
A día de hoy, todavía no sé de dónde salió la idea; la noción de que ese aspecto horrible, ese escenario de apocalipsis, no era sino un espejismo, una mentira. En Horedose Hill pasó algo, sí; pero algo maravilloso, algo que supuso no la destrucción, sino la salvación de algo tan preciado que el mundo no estaba siquiera preparado para conocerlo. Y así fue como, tras un paseo otoñal movido por la nostalgia y la melancolía, se apoderó de mí la fuerza motriz más potente en el universo del ser humano: la curiosidad. Y comenzando por sentarme a escribir este editorial, desde aquella tarde, el único propósito de este viejo periodista es seguir escuchando entre las ruinas, oteando tras las sombras y reuniendo pistas para convertir una intuición en una evidencia. La evidencia de que Horedose Hill fue escenario de algo más grande de lo que sus cenizas insinúan… y de que entre sus gentes había seres capaces de mucho más que guardar secretos.
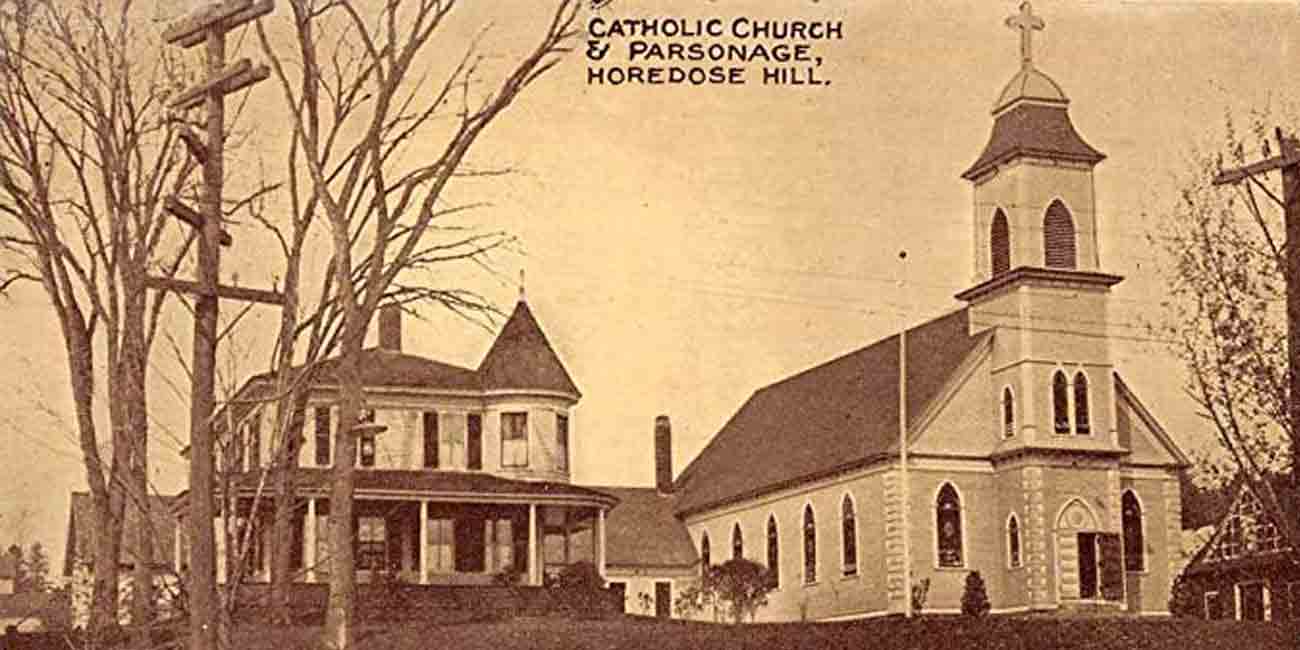
Deja un comentario